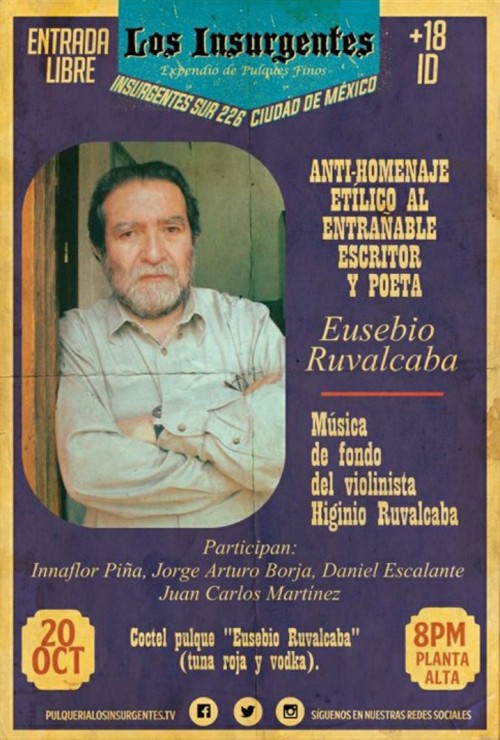.
El pan, que siempre es posible compartir
Miramos el pan y pan nos mira. Como si nos contemplara desde los más remotos y oscuros rincones de la historia, como si contuviese la ansiedad del muerto de hambre o la belleza serena que reveló a los ojos de Jesucristo. Al centro de la mesa el pan, que siempre es posible compartir.
Alguna vez, leyendo un diccionario que habla del origen de las palabras, mi vista cayó en la definición de compañía. No me extrañó saber que esa palabra proviene del latín cun, que significa con, y de panis, que significa pan. Compañía: con pan.
No me extrañó porque siempre he creído que hay por ahí algunos pocos, contados elementos, que suelen reunir al hombre en torno; que provocan un acercamiento entre los individuos. Por ejemplo la música —o bien la palabra—, por ejemplo el fuego, por ejemplo el pan. O el vino.
Uno de los recuerdos de mi infancia que tengo más vivos, que me asaltan con mayor frecuencia, es cuando mi madre me enviaba por el pan. Como siempre fui un niño al que le gustó levantarse temprano —qué aburrido era yo, y sigo siendo—, ponía en mi mano unas cuantas monedas y me ordenaba: traes un peso de pan blanco y dos de pan dulce. Salía de la casa, aún con el estómago vacío, y todo el camino se me iba haciendo agua la boca. La panadería quedaba a escasas cinco cuadras, y en verdad me parecían tramos interminables.
Pero es que iba yo pensando, invariablemente, qué pan dulce habría de escoger. Eso siempre me costó muchísimo trabajo definir. En mi cabeza repasaba las posibilidades más sugerentes: una concha —blanca, nunca de chocolate—, un moño —eso sí, colmado de azúcar, que al primer bocado los labios quedaran cubiertos de ese polvito blanco y maravilloso—, una trenza —que calentada en el comal sabía deliciosa—, una cema —que con frijoles y chile verde podría llevármela a la escuela en lugar de torta—, un panqué, de esos envueltos en papel rojo acanalado. Pues finalmente llegaba a la panadería y escogía otro, cualquier otro que no se me hubiera ocurrido en el camino —como una chilindrina, cuya superficie está llena de pelotitas de azúcar.
Pero había algo que hacía aún con más gusto, y era meter la cara en la bolsa y aspirar el olor del pan blanco. Ese olor me volvía loco. Llegaba hasta detenerme unos segundos para oler bien, para que todo mi ser se sobrecogiera, como tocado por una vara prodigiosa.
Pero no nada más era olerlo; también tentarlo, aunque el pan llegara a su destino todo manoseado. Porque poner los dedos en un bolillo calientito o en una telera recién salida del horno, era la sensación más grata de la mañana. Por esto, mi madre me enviaba cuando el pan estaba fresco —es decir, el pan correspondiente a las siete de la mañana—; con la idea de que apenas estuviera el pan sobre la mesa, mi padre se sentara a desayunar. Él, que además de maestro violinista había sido un hombre de rancho, al que nadie le había enseñado buenas maneras, acostumbraba desmenuzar el bolillo o la telera y vaciarlo en el café con leche. Lo comía así y me consta que sabía delicioso. Eso lo vi hacer muchas veces; o sopear. Qué extraordinario era eso, y lo sigue siendo: remojar el pan en el café con leche, en la leche helada o en el chocolate. Aquello sabía a un manjar de elaboración instantánea. Pero había otra combinación insuperable: meter el pedazo de pan blanco a la salsa. Y bien remojado, darle el bocado.
Buenos recuerdos se tienen del pan.
Como también del pan de pueblo, ese que no se consigue en cualquier panadería y que se vende en las ferias, las que se instalan de pronto en los barrios, generalmente a propósito de la fiesta de algún santo patrono o alguna virgen. Es un pan sencillo, a veces cargado de un fuerte sabor a anís; los niños se lo comen felices, porque lo asocian a los caballitos, al trenecito o a la exposición de animales deformes. Como vivíamos en Mixcoac, cada rato se celebraban fiestas. Y cada rato llegaba mi padre cargado con bolsas de pan de pueblo.
Por eso tengo tan presente que el pan congrega a la gente. O cuando menos así siempre lo vi yo. Ahí estaban todos reunidos, alrededor de la rosca de reyes, del pan de muerto.
Algo tiene el pan, me digo. Quizás de lo que esté hecho, quizás su sencillez; quizás porque es milenario, algo de lo más antiguo y familiar que ha creado el hombre.