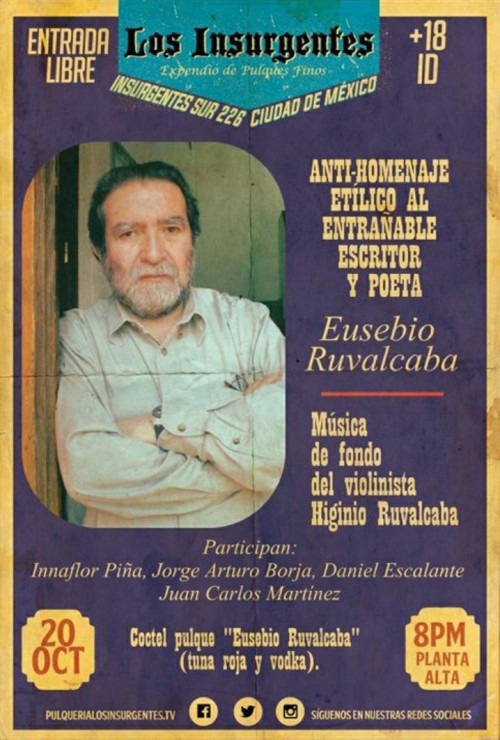.
El alma de Paganini
1) La bravura paganiniana permea la música para violín que le sucede. Quién más, quién menos, compositores e intérpretes le brindan homenaje al príncipe de los virtuosos.
2) Los 24 Caprichos de Paganini comprenden el llanto de un niño incorregible.
3) Todo Capricho contiene la voluptuosidad de una mujer en brama. Por eso se recomienda no escucharlo hasta la saciedad.
4) Para tocar los Caprichos se requiere rayar en la locura. Tal como le aconteció al autor cuando los compuso. Nadie que se tome en serio podrá intentar tocarlos. Y se necesitó estar loco para componerlos.
5) Un Capricho es un ajuste de cuentas.
6) Quien escucha los Caprichos de Paganini sufre estragos en su organismo: la piel se le pone chinita. Los ojos se quieren escapar de sus órbitas. Los oídos se conmocionan hasta pulverizar el cerumen. Reumas recorren la columna vertebral como un herpes. La lengua se traba por no dar con el adjetivo adecuado —ese adjetivo que se merecen los Caprichos.
7) Hay quien se inclina por el Capricho XIII. Hay quien lo hace por el Capricho IX. Hay quien no cambia el XXIV por ningún otro. Como sea, un Capricho sirve de epitafio. Para que aquel escucha no descanse en paz.
8) Que resulte incapaz de tocar los Caprichos, mantiene vivo a un violinista.
9) ¿Por qué razón un violinista se empeña en tocar un Capricho de tres minutos en vez de un concierto de 35? Lo más con lo menos.
10) Los Caprichos no acompañan la entrada al paraíso. Ni al infierno. Acompañan la entrada al alma de quien los escucha.
11) En los Caprichos jamás se va de la sencillez a la complejidad. Ni de la complejidad a la sencillez. Se toca la primera nota, y se desparrama la inmensidad sonora.
12) Un berrinche no es un Capricho. Pero el Capricho tiene elementos del berrinche. Sobre todo por el coraje. La bravura. Todo Capricho es una muestra de poderío. Todo Capricho es un alacrán.
13) Hay Caprichos que deberían adornar el pelo de una mujer.
14) Cuando un Capricho se toca a la luz del sol inclemente, se distingue a lo lejos un incendio que porfía por ver la luz.
15) Cuando sueñes que masticas un Capricho es una pesadilla. Lo que estás estrujando es tu cerebro.
16) Cuando el diamante adquiere la forma de un crucifijo, el Capricho desafina.
17) El diamante brilla con luz propia. El Capricho no; su luz proviene del arte del demonio.
18) Cuando se toca un Capricho de Paganini en forma descabellada e irregular, el demonio suelta la carcajada. Tiene una nueva víctima.
19) Los 24 Preludios de Chopin, son el polvo que suelta el arco durante la ejecución de los 24 Caprichos de Paganini.
20) Paganini estrenaba un violín cada vez que tocaba la serie completa de sus Caprichos. Un violín que tenía 200 años. Pero que bajo sus dedos avistaba la eternidad.
21) Si al gran violinista le hubieran dado a escoger entre la más hermosa dama y la ejecución de un Capricho, se habría quedado con la mujer.
22) Cuando Paganini besó la mano de Berlioz en público y le extendió un cheque por 50 mil libras, lo que en realidad estaba haciendo era componer el Capricho XXV.
23) Los violinistas pierden el alma por tocar los 24 Caprichos de Paganini; cuando en realidad lo que están haciendo es armar su ataúd.
24) Cada Capricho contiene la bomba de tiempo del que viene enseguida. Aun el XXIV. Que el siguiente está dentro del que oye.